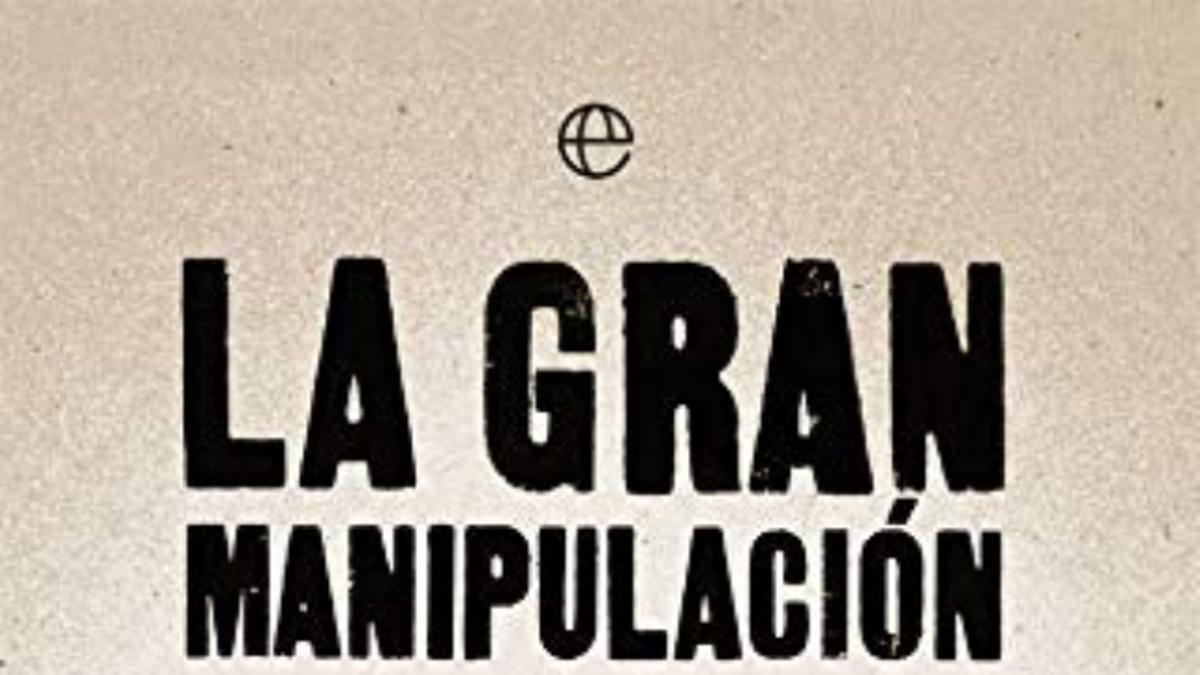Los escritores tras Carmen Mola, autores de 'La bestia': "El debate sobre nuestro seudónimo es hasta sano"
Los ganadores del Premio Planeta 2021 hablan de la polémica en torno a su seudónimo, de vanidad o de la sociedad actual, no tan alejada de la oscuridad de su obra 'La bestia', ambientada en el siglo XIX.

Fétido, mugriento, tenebroso, irrespirable. Así es el Madrid de 1834 que dibuja Carmen Mola —es decir, que dibujan Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero— en 'La Bestia', la novela que ha obtenido el Premio Planeta 2021 y que relata asesinatos en arrabales que no importan a nadie, niñas supervivientes en entornos terribles y una pandemia provocada por el cólera que se combate, sorpresivamente, con confinamientos y restricciones que nos recuerdan a los empleados contra la Covid-19 (y que están inspirados en la realidad de la época).
Lamentablemente, muchas de las cosas que recrea la novela existieron y, en algunos casos, siguen existiendo, analiza Jorge Díaz, uno de sus autores, con quien hablamos sobre la obra y, cómo no, sobre la polémica que ha generado que tres hombres hayan elegido un seudónimo femenino para firmarla.
Asesinatos, suspense… ¿qué más ingredientes se necesitan para construir un 'bestseller'?
Muchos. En las novelas de Carmen Mola hay, y no sabemos muy bien cómo, un estilo que pertenece sólo a ellas y que no coincide con el de ninguno de los tres que las escribimos. Ninguno de nosotros sería capaz de repetirlo en sus propias obras. Nos gusta pensar que hay algo de magia, aparte de mucho trabajo y tiempo.

¿Y cómo es el estilo de cada uno?
El más romántico es Antonio Mercero, el más gore es Agustín Martínez… [Jorge Díaz es el que contesta esta pregunta y le cuesta definirse a sí mismo]. Pero entre todos nos solemos poner de acuerdo con facilidad para combinar las virtudes y tapar los defectos.
¿A qué hay que renunciar por firmar un libro a tres manos?
A una gran parte de la vanidad del escritor, al sentimiento de ser un pequeño dios en la historia que quiere contar. A cambio, ha sido mucho lo que nos ha dado Carmen Mola.
¿Cómo os repartís el trabajo?
No hay reparto, todos hacemos todo. Hay reuniones continuas para decidir la trama, los personajes, el desarrollo, los puntos de giro de la historia. Una vez que tenemos clara y pactada la novela que queremos, ahí sí cada uno se pone con una parte, en la soledad de su despacho. Cuando uno acaba los capítulos, se los envía a los demás para que le aporten su visión y conseguir ese estilo conjunto.
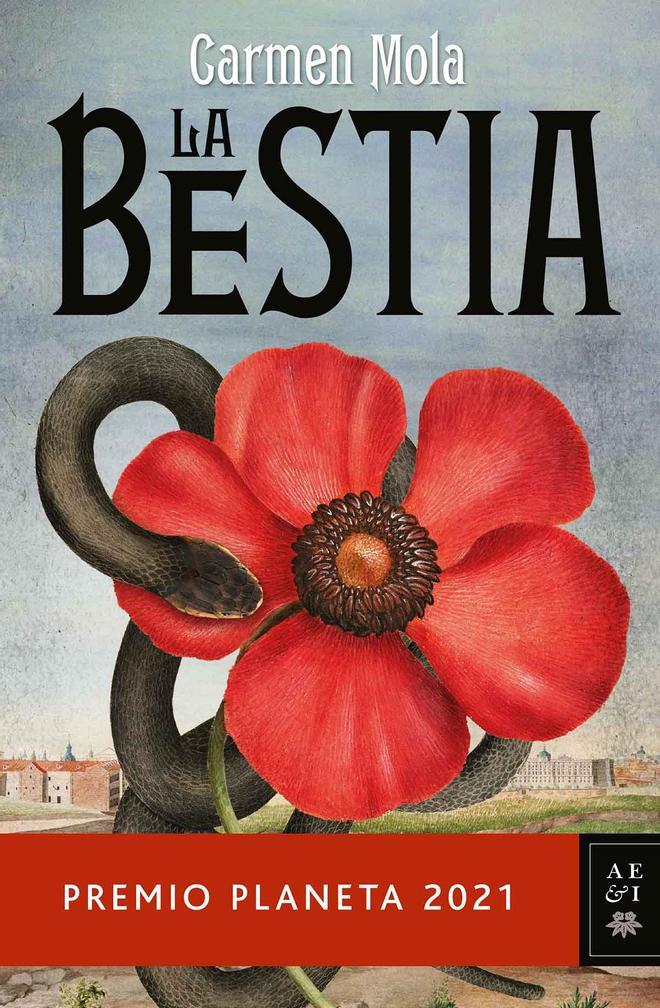
¿En qué se asemeja un Madrid de 1834 con cólera a un Madrid de 2020 con Covid?
En muchas cosas, esa fue una de las grandes sorpresas de la fase de documentación. En 1834 las autoridades sanitarias se vieron desbordadas por la epidemia, igual que pasó en 2020, y las medidas resultaron confusas y erráticas. Primero se confinó a las personas sanas, después a las enfermas, se limitaron las reuniones a un máximo de diez personas y se impuso en los hospitales y otros espacios públicos el uso del tapabocas (un pañuelo, un trapo o cualquier trozo de tela podía servir). No había acuerdo sobre el modo de transmisión de la enfermedad, se barajó que fuera por el agua, por el aire, por el contacto físico… Un poco como en 2020. La ignorancia de la gente, que llevaba a los curas y a las clases altas a acusar a los pobres de transmitir el cólera por la falta de higiene se parece en cierto modo a los negacionistas de las vacunas, de la eficacia de las mascarillas y hasta de la existencia del propio virus, posturas que se defienden hoy y que parecen casi medievales.
La atmósfera del libro es sucia, harapienta, tenebrosa… ¿la realidad de entonces supera la ficción?
Era un Madrid violento, oscuro, lleno de barro y de pobreza, de corrientes fecales surcando los barrios de chabolas de la gente más pobre. Un mundo deshumanizado en el que nadie se interesaba demasiado por un cadáver en los arrabales ni por la suerte que pudieran correr las clases más desfavorecidas. Hoy puede ser que un cadáver llame más la atención que en aquellos tiempos y que los crímenes se investiguen concienzudamente, y también es verdad que los pobres son menos pobres que entonces, pero la indiferencia hacia todo aquello que afea la sociedad, sea el hambre, la pobreza o la inmigración, no ha cambiado demasiado. En este caso, la ficción de 'La Bestia' pretende ser un espejo deformado de la sociedad actual.

La enfermedad y la desesperación hacen, en la novela, que la gente se convierta en una jauría humana. ¿Esa idea nos aterra porque no nos suena tan inverosímil?
Nos debería aterrar mirar para otro lado cuando hay gente pidiendo ayuda y pasando necesidades. Las revueltas populares son cíclicas y la paciencia del pueblo tiene un límite. Tendemos a pensar que la democracia es un modo de vida que está garantizado, pero al escribir novela histórica se adquiere algo de perspectiva y se comprende que en realidad la vida en democracia ha existido muy pocos años en la historia. Así que hay que cuidarla como la maravillosa excepción que es.
¿El mundo de las novelas y de las series se parecen cada vez más?
Es posible que lo mejor de la narrativa se esté dando en las series de televisión. Son variadas, complejas, están cada vez mejor escritas y llegan a millones de espectadores que las convierten en su principal referente cultural. Nosotros, que somos guionistas de formación, tenemos muy presentes las herramientas del audiovisual y las empleamos en la construcción de nuestras novelas.
¿Qué tienen que aprender las primeras de las segundas?
Hace ya tiempo que el trasvase de 'hallazgos' entre literatura y series es una realidad, ambos sectores han estado bebiendo de las tendencias de uno y otro. Me parece que la literatura puede recoger de las series la capacidad que éstas han demostrado para conectar con el público, para que su contenido forme parte de la conversación de nuestra sociedad. Y en el sentido contrario, las series pueden beber de la enorme variedad temática que hay en la literatura con el objetivo de conseguir historias más diferentes entre sí, con más personalidad, y así evitar una repetición de fórmulas.

Dicen que Rosa Montero, tras leer su libro, sospechó que estaba escrito por un hombre. ¿Creéis que hay una mirada femenina en la literatura, que se puede saber si una novela ha sido escrito por un hombre o por una mujer?
No lo sé: como lector, nunca estoy pendiente de si estoy leyendo a un autor o a una autora, me importa la sensibilidad de quien escribe. Tal vez haya en nuestras páginas algo que hiciera pensar a Rosa Montero que eran obra de un hombre, pero también creo que a veces tendemos a asignar a un determinado género unas cualidades que no deberían ser patrimonio ni de hombres ni de mujeres. Hablo, por ejemplo, del uso de la violencia, que parece que es un territorio masculino, cuando es un recurso narrativo que puede usar cualquier autora también. De hecho, las novelas que más me han impactado últimamente por su violencia son obra de mujeres.
¿Por qué elegisteis un seudónimo de mujer para vuestras obras?
Una vez escrita la novela y ante la necesidad de crear un seudónimo – ya que nos parecía imposible enviar el manuscrito con nuestros tres nombres, iban a ocupar toda la portada–, nos juntamos y en apenas un minuto apareció ese nombre como parte de un chiste: alguien dijo Carmen, otro dijo "mola", y ahí se quedó. Pero la elección de una identidad femenina no responde a nada más que cuando uno decide permanecer en el anonimato, piensa en un nombre que esté lo más alejado posible de sí mismo. Podría haber sido un nombre extranjero o, como acabó siendo el caso, el nombre de una mujer.
¿Por qué creéis que esto ha causado resquemor en algunos círculos?
Estamos en un momento en el que el movimiento feminista está en plena acción, una acción que nos parece totalmente lógica dadas las desigualdades que existen, y me parece normal que se reaccione a cualquier noticia que se sienta como un posible ataque a la igualdad entre hombres y mujeres. En ese punto, sentimos que es hasta sano que haya habido este debate alrededor de nuestro seudónimo. Inevitablemente, en ese debate, habrá gente que se sienta engañada y lo sentimos, porque no era nuestra intención, al igual que hay gente que no ve en el uso del seudónimo nada más que un artificio literario.
Mira también:
Síguele la pista
Lo último